Ser leída como una mujer migrante en un territorio amenazante, atravesado por dinámicas racistas, excluyentes y patriarcales, empuja a habitar el lugar de “las otras”: ese margen al que se nos relega, donde se acumulan múltiples violencias que erosionan la dignidad, nos despojan de humanidad y nos niegan, una y otra vez, el derecho al cuidado, a la ternura, a la simple posibilidad de existir como seres humanos en contraposición con los cuerpos blancos y europeos, que aunque mercantilizados, habitan dentro de este sistema racista con total legitimidad y humanidad.
«cuando las opresiones (raza, género, clase, migración) se cruzan, no se suman, se multiplican» se atribuye a Kimberlé Crenshaw.
Académica afroamericana especializada en teoría crítica de la raza, estudios de género y derecho constitucional. Crenshaw acuñó el término interseccionalidad en 1989, para describir cómo diferentes categorías de identidad social (como raza, clase, género) se cruzan e interactúan en múltiples niveles, creando experiencias únicas de opresión y discriminación. Argumentando que la experiencia de ser una mujer negra no puede ser comprendida de manera aislada en términos de ser negra o ser mujer, sino que su interdependencia debe ser considerada en el debate.
No vivimos una única forma de discriminación, sino que nuestras identidades y circunstancias generan experiencias de desigualdad únicas y complejas.
No se trata solo de sumar opresiones, sino de entender cómo se cruzan y afectan de manera específica. La idea central es que la experiencia de una persona que enfrenta múltiples formas de opresión no es simplemente la suma de esas opresiones individuales, sino que la interacción entre ellas produce una forma de opresión cualitativamente diferente y a menudo más intensa.
En este mismo sistema (de opresiones), que encuentra en el trabajo una de sus herramientas más eficaces para sostener el racismo y la desigualdad, la migración se entrelaza con una historia de explotación.
El vínculo entre trabajo y migración se manifiesta de forma especialmente cruel y contundente en las cadenas globales de cuidados.
En las últimas décadas se ha observado el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, y esto de manera general parece positivo porque durante años han estado relegadas al espacio íntimo y privado de los trabajos del hogar y los cuidados y han asumido una labor sin reconocimiento social, derechos laborales e invisibilizadas, como expone Farris: “Un supuesto más en el que se basaban el fordismo y el modelo del proveedor familiar afectaba a la naturaleza del trabajo doméstico y de cuidados, o reproductivo, como no trabajo y no productivo, en consecuencia, una actividad que no merecía un salario”. (Farris, 2021, 211). Pero debemos tener en cuenta que ante su incorporación en el mercado laboral, regulado y reconocido, los puestos que dejan vacíos en la intimidad de sus hogares, relacionados directamente con el trabajo de los cuidados, están siendo asumidos por otras mujeres, mayoritariamente mujeres migrantes y en situación de precariedad, quienes a modo de supervivencia viajan dejando a sus hijos e hijas al cuidado de otras mujeres en su territorio, mientras ellas cuidan en el país destino de los hijos y las hijas de la nueva sociedad.
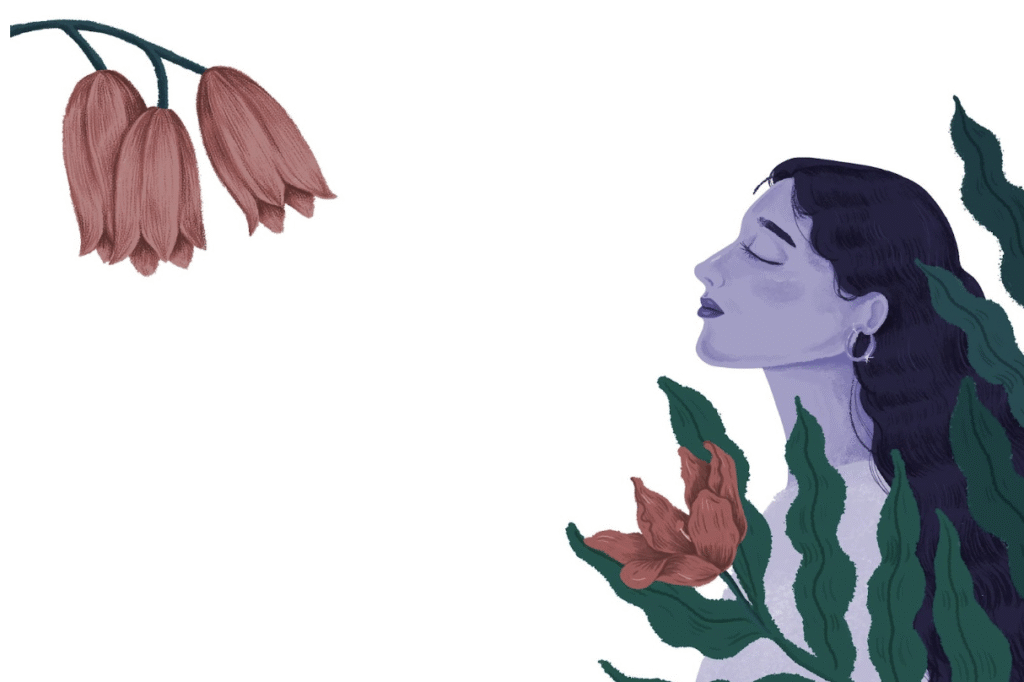
La responsabilidad del cuidado, que históricamente se ha atribuido a las mujeres, está tan integrada en las estructuras de las sociedades globalizadas, que al abordar el tema de las cadenas globales de los cuidados es fácil caer en el error de pensar que son las mujeres de los países receptores las responsables del traslado de los cuidados a las mujeres migrantes, excluyendo nuevamente a los hombres de la responsabilidad de los cuidados y de su participación “inactiva” dentro de esta cadena. Como explica Otxoa: “El eslabón local de la cadena global de cuidados se forja sobre el principio de que el cuidado pertenece, está adscrito, a las mujeres, que lo llevan indisolublemente ligado a sus personas. Esa atribución injusta de la que las feministas siempre hemos renegado, se incorpora a la representación de nuestro ser y de ahí en adelante, la ausencia de las mujeres del país rico en las tareas de cuidado pasa a constituir una anomalía subsanada por ellas mismas con la contratación de empleadas de hogar.
Visto de esta manera, la trabajadora que cuida a la madre de un varón casado estaría sustituyendo a la nuera y no al hijo; en el cuidado de una madre la trabajadora estaría sustituyendo a las hijas y no a los hermanos de estas, y así sucesivamente; siempre serían mujeres las que habrían trasladado sus responsabilidades valiéndose del desigual reparto mundial de la riqueza”. (Otxoa, 2018)
En este contexto de desigualdades interseccionales, el análisis del trabajo, específicamente el de los cuidados, permite profundizar en las estructuras que sostienen las violencias cotidianas que viven las mujeres migrantes.
El concepto cadenas globales de cuidados fue desarrollado por la socióloga Arlie Hochschild en el 2000 para explicar la relación transnacional que se produce entre las mujeres migrantes que se dedican al trabajo del hogar y los cuidados, incluido el cuidado de niños y niñas y el cuidado de sus propios hijos e hijas en el país de origen, creando así una cadena global de trabajo emocional y físico.
Las cadenas globales de cuidados visibilizan de forma tajante cómo el mantenimiento de la vida en España se sustenta en una dinámica racista intrínseca en el trabajo invisible y no remunerado o muy precario de mujeres migrantes que viajan de su país a otros en busca de mejores condiciones de vida, y para ello dejan a sus hijos e hijas al cuidado de otras mujeres.
“Las mujeres que emigran para trabajar suelen permanecer en sus países adoptivos con mayor frecuencia que los hombres; en realidad, la mayoría se queda. Al hacerlo, esas madres permanecen separadas de sus hijos, elección que para muchas implica una terrible tristeza. Algunas niñeras inmigrantes, aisladas en la casa de sus empleadores y debiendo enfrentar un trabajo que suele ser deprimente, hallan consuelo en prodigar a los niños ricos a su cargo todo el amor que desearían brindar a sus propios hijos”. (Hochschild, 2009, p.276)
Desde una perspectiva feminista occidental que pone en el centro de sus luchas la sororidad y el autocuidado, es crucial reflexionar sobre el sufrimiento de las mujeres migrantes y el de sus hijos e hijas, quienes permanecen en sus países de origen separados de su progenitora.
“La conformación de las cadenas globales de cuidados es uno de los fenómenos más paradigmáticos del actual proceso de feminización de las migraciones en el contexto de la globalización y la transformación de los estados del bienestar. Es más, podríamos decir que las cadenas globales de cuidados son una localización estratégica, en el sentido que define Saskia Sassen; es decir, un aspecto estratégico “de la investigación para examinar la dinámica organizadora de la globalización y para empezar a esclarecer cómo opera la dimensión de género” (Sassen, 2005: 69). Son, por tanto, un valioso posicionamiento desde el que debatir la interrelación entre la migración y el desarrollo”. (Orozco, 2007, p.4)
Estas mujeres aportan un amor inestimable al sostenimiento de la vida dentro de la sociedad española, un amor que en muchas ocasiones se percibe y trata como un recurso extractivo como nos explica Hochschild en su texto La mercantilización de la vida íntima, 2008. Este fenómeno reproduce una dinámica colonial en la que los cuidados proporcionados por las trabajadoras migrantes se extraen de sus cuerpos que son asociados a territorios en contextos de precariedad. El amor y los cuidados que brindan, al ser desvinculados de su contexto de origen, se insertan en un sistema que perpetúa las lógicas del capitalismo, el colonialismo, el heteropatriarcado y el racismo. Así, el trabajo de cuidados de las mujeres migrantes en España no solo se instrumentaliza, sino que también refuerza desigualdades históricas, mientras el beneficio resultante de esta relación desigual se integra en estructuras sociales que rara vez reconocen y valoran su aporte.
“La noción de extraer recursos del Tercer Mundo a fin de enriquecer el primero no es en absoluto novedosa. Se remonta al imperialismo en su forma más literal: la extracción decimonónica de oro, marfil y caucho del Tercer Mundo. Ese imperialismo abiertamente coercitivo y centrado en los hombres, que persiste hoy en día, siempre trajo aparejado un imperialismo más silencioso en el que las mujeres ocupaban un lugar menos periférico.
Ahora que el amor y el cuidado han pasado a ser el “nuevo oro”, el aspecto femenino de la historia ha adquirido mayor prominencia. En ambos casos, a raíz de la muerte o el desplazamiento de sus padres, los niños del Tercer Mundo pagan los platos rotos”. (Hochschild, 2009, p.281)
“Además de haberse construido histórica y culturalmente como una actividad de género que se basa en gran medida en «interpelar y desempeñar la “feminidad”», un elemento fundamental, aunque no exclusivo, del trabajo doméstico y de cuidados o de reproducción social es también la afectividad. 76 Para comprender este aspecto, algunos autores proponen la distinción entre el conjunto de tareas que caracterizan el trabajo doméstico y de cuidados entre «ocuparse de» (que incluye tareas más físicas como cocinar, limpiar y lavar) y «cuidar de», que engloba el aspecto relacional de la atención a los niños y a los ancianos.77 En este sentido, estudiosas feministas de distintos ámbitos de las ciencias sociales y de las humanidades acuñaron nuevas categorías para dar cuenta de los distintos elementos afectivos que son constitutivos de forma fundamental del trabajo de reproducción social remunerado, por ejemplo, «trabajo sexual y afectivo», «plusvalía emocional», «trabajo maternal», etc.78 Cada categoría a su manera señala la incapacidad de la economía ortodoxa y de los marcos convencionales de los estudios de la migración, la economía y la sociología de abarcar la compleja interrelación de significados culturales, ideológicos y políticos que ayudan a la construcción y preservación del trabajo doméstico y de cuidados como un tipo de trabajo afectivo y de género particular, incluso en su modalidad mercantilizada” (Parris, 2021, p.261)
Desde esta perspectiva, podemos hablar del tratamiento del amor y los cuidados que brindan las mujeres migrantes como un recurso vital, escaso y profundamente invisibilizado, extraído de un cuerpo/territorio en situación de precariedad. Un cuerpo que, al igual que la tierra saqueada, es empobrecido, fragmentado y utilizado para sostener vidas ajenas mientras las propias quedan desprovistas de cuidados y ternura, relegados a un segundo plano y nuevamente desprovistos de humanidad.
Estos cuidados, lejos de ser reconocidos como un derecho colectivo o una responsabilidad social compartida, son mercantilizados por un Estado que se sostiene gracias a ellos, pero que no los nombra, no los protege, y sobre todo, no protege a quienes los realizan. El amor migrante —ese que se expresa en abrazos que no se dan, en hijos e hijas que se crían a distancia, en ternuras entregadas a otras familias— es transformado en mano de obra barata, en recurso emocional disponible, en afecto al servicio del sostenimiento de una sociedad que lo consume sin reparar en sus costes.
Hablar de cuidados en clave interseccional es también reconocer cómo el Estado español y el mercado se alimentan de estos cuerpos-territorios no blancos, feminizados y empobrecidos, tratándolos como fuentes inagotables de afecto, trabajo y sostén, sin devolverles la humanidad, dignidad, los derechos ni la posibilidad de cuidar y ser cuidadas en condiciones dignas. En esta lógica, el amor deja de ser una elección libre y se convierte en una exigencia estructural, impuesta y naturalizada, que recae siempre sobre los mismos cuerpos: los de las otras.
Referencias
Barrial, C. (2019). Abolir el cuarto de servicio. El Salto. Recuperado de: https://www.elsaltodiario.com/trabajo-domestico/abolir-el-cuarto-de-servicio
Díaz Gorfinkiel, M., & Martínez-Buján, R. (2018). Mujeres migrantes y trabajos de cuidados: transformaciones del sector doméstico en España. Panorama Social, 27, 105-117. https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_PS/027art08.pdf
Fantova, F. (2015). Crisis de los cuidados y servicios sociales. Zerbitzuan, 60, 47-62. http://dx.doi.org/10.5569/1134-7147.60.04 Hochschild, A. R. (2009). La mercantilización de la vida íntima. Katz Editores. https://www.elboomeran.com/upload/ficheros/obras/la_mercantilizacin_de_la_vida_intima.pd
